La identidad fragmentada
“Todos actuamos; presento a ustedes al individuo que interpreta un papel.” — Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana

Artículos
Sabak' Ché | Noviembre 2025

La identidad fragmentada:
cómo la era digital nos convierte en curadores de nosotros mismos
Sabak' Ché
Antes de que existieran redes sociales, Erving Goffman ya había anticipado en 1959 que la vida humana funciona como una obra teatral: cada persona construye una “fachada” destinada al público y otra reservada para la intimidad. Hoy, plataformas como Instagram, TikTok y X han llevado esa intuición al extremo, convirtiendo la curaduría personal en una práctica cotidiana donde el yo se diseña, se edita y se optimiza como si fuera una pieza estética.
Abstract
Este ensayo examina la construcción de la identidad en la era digital como un proceso dinámico donde el yo se configura entre la performatividad, la fragilidad y la vigilancia algorítmica. A través de autores como Goffman, Bauman y Arendt, se analiza cómo las redes sociales transforman la manera en que nos narramos y buscamos reconocimiento, generando identidades líquidas que dependen de la visibilidad y la interacción constante. Finalmente, el texto propone una ética del yo digital que permita habitar este entorno tecnológico sin perder autonomía ni profundidad en la experiencia de ser.
“Todos actuamos; presento a ustedes al individuo que interpreta un papel.”
— Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana
El surgimiento del yo digital: contexto sociocultural de una identidad en mutación
La identidad humana siempre ha sido un campo en movimiento, pero pocas épocas han transformado tan radicalmente su modo de construirse como la era digital. Las redes sociales, los dispositivos móviles y la conectividad permanente no solo ampliaron los canales de comunicación: instauraron un nuevo ecosistema en el que cada individuo participa como emisor, receptor, narrador y personaje de su propia historia. En este entorno, el yo dejó de ser una experiencia íntima para convertirse en una presencia pública en constante actualización.
Durante el siglo XX, la identidad solía comprenderse desde marcos relativamente estables: las instituciones, los vínculos familiares, los roles profesionales y los espacios comunitarios ofrecían puntos de referencia sólidos. Sin embargo, el tránsito hacia la cultura digital coincidió con un desplazamiento profundo en la estructura social: el debilitamiento de esos referentes tradicionales, la aceleración del tiempo, la globalización de imaginarios y la creciente importancia de la imagen como modo de conocimiento. Así, la identidad comenzó a percibirse menos como una esencia y más como un proceso dinámico, moldeado por estímulos que cambian a una velocidad sin precedentes.
En este escenario emergieron las figuras del perfil, la biografía y la actualización de estado. Estos dispositivos, aparentemente simples, son en realidad herramientas de autorrepresentación con un alcance psicológico y cultural enorme. Cada vez que una persona publica una fotografía, comenta un acontecimiento o modifica su presentación, está tomando una decisión narrativa: está eligiendo qué versión de sí misma desea mostrar. Aunque estos actos puedan parecer triviales, conforman una especie de archivo vivo que registra una identidad en permanente reescritura.
La teoría de la performatividad abrió una puerta conceptual para comprender este fenómeno incipiente. Si en la vida social tradicional ya existía la idea de “actuar” roles —como señalaba Erving Goffman en su metáfora teatral del yo—, en la era digital esta actuación se intensifica y se vuelve casi ininterrumpida. El yo digital no descansa: sigue existiendo incluso cuando no estamos frente a la pantalla, porque permanece visible, accesible y evaluable para otros. Cada notificación, cada visualización y cada reacción retroalimenta esta percepción de que estamos siendo observados, y por lo tanto, de que debemos mantener activa nuestra construcción identitaria.
Al mismo tiempo, este nuevo contexto sociocultural produce una paradoja: la identidad se expande y se fragmenta a la vez. Por un lado, las personas tienen la posibilidad de explorar facetas múltiples, expresarse con libertad e interactuar con comunidades diversas. Por otro, se enfrentan a una sensación de dispersión que puede generar inestabilidad y presión constante por sostener una imagen coherente. El yo digital se convierte así en un espacio de potencial creativo, pero también de vulnerabilidad.
Lo que está en juego no es solo cómo nos presentamos, sino cómo nos pensamos. La identidad, al estar expuesta, deja de ser una introspección silenciosa para volverse una construcción pública en diálogo permanente con la mirada del otro. Para muchos individuos, esa mirada ya no es externa: se integra como un componente constitutivo de su autopercepción. No se trata únicamente de ser, sino de ser visto siendo.
“En la era digital, no dejamos de ser auténticos por actuar; actuamos para descubrir qué partes de nosotros buscan ser auténticas.”
Autopresentación y performatividad: el yo como escenario
Si la identidad digital nace de un contexto sociocultural acelerado y cambiante, su construcción cotidiana se despliega como una práctica performativa. No se trata simplemente de mostrarse, sino de actuar. Las redes sociales han convertido la vida en una dramaturgia continua en la que cada individuo interpreta un papel que él mismo escribe, revisa y ajusta según la reacción de su audiencia. De algún modo, todos nos volvemos directores y actores de nuestro propio personaje.
Erving Goffman, antes de la era digital, ya advertía que la vida social funciona como un teatro: cada persona, frente a los demás, ejecuta una “presentación de sí”. En el espacio digital esta intuición alcanza una nueva intensidad. La pantalla es un escenario sin límites, accesible las veinticuatro horas, donde cada publicación, fotografía o mensaje cumple la función de un gesto escénico. Allí, el yo no solo se muestra, sino que se ensaya, se afina y se adapta a los códigos afectivos y estéticos que dominan las plataformas.
Pero esta actuación no implica necesariamente falsedad. Más bien, expone la dimensión creativa del yo: las personas seleccionan, destacan y omiten fragmentos de su vida para construir un relato que dé sentido a su existencia. La performatividad, en este sentido, es una herramienta narrativa. A través de ella, el individuo organiza el caos de lo cotidiano en escenas que pueden ser admiradas, compartidas o comentadas. El yo digital se convierte entonces en un texto siempre abierto, escrito en colaboración con quienes lo observan.
Sin embargo, la performatividad en redes sociales también conlleva tensiones. La necesidad de producir una imagen atractiva —o, al menos, aceptable— puede generar una presión constante por mantener cierta coherencia simbólica. Las personas terminan construyendo un personaje que, aunque auténtico en su esencia, suele estar filtrado por expectativas externas: qué se considera interesante, qué se espera de alguien de cierta edad o profesión, qué emociones son bien recibidas y cuáles resultan incómodas. En este proceso, la espontaneidad se mezcla con la estrategia.
Al mismo tiempo, la frontera entre lo privado y lo público se vuelve porosa. Lo que antes pertenecía al espacio íntimo ahora puede convertirse en contenido. Esta exposición voluntaria se traduce en una nueva forma de vulnerabilidad: el yo performativo queda sujeto a la evaluación constante, a las métricas del reconocimiento y a los criterios fluctuantes de la visibilidad. La identidad deja de ser únicamente una experiencia interna para convertirse en un fenómeno cuantificado: reacciones, comentarios, seguidores.
A pesar de ello, la performatividad digital no es solo un espejo que deforma; también puede ser un espacio de emancipación. Muchos individuos encuentran en las redes la posibilidad de habitar identidades que no podrían expresar con libertad en su entorno físico. El yo performativo se vuelve entonces un ensayo de autenticidad futura. La actuación ya no es una máscara que oculta, sino una herramienta que permite explorar quién se es y quién se quiere llegar a ser.
En esta tensión entre actuación y autenticidad se juega buena parte de la identidad contemporánea. El escenario digital no nos obliga a elegir entre verdad y performance; nos invita a reconocer que toda identidad es, en algún grado, una puesta en escena, un relato que necesita ser contado para cobrar vida. La diferencia ahora es que el escenario nunca se apaga.
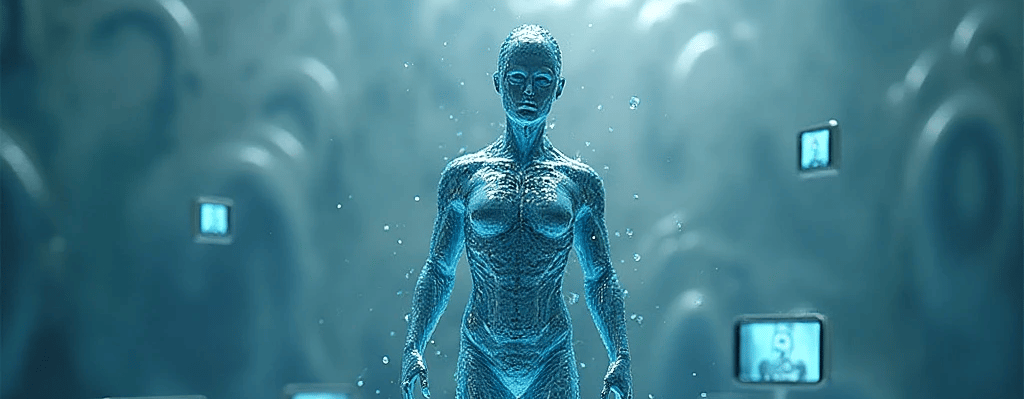

La fragilidad líquida del yo contemporáneo: Bauman y la identidad en movimiento
La identidad, entendida desde la modernidad clásica, aspiraba a cierta solidez: debía ofrecer continuidad, estabilidad y un sentido de permanencia. Sin embargo, en el tránsito hacia el siglo XXI, esa aspiración comenzó a diluirse. Zygmunt Bauman describió este fenómeno como el paso de una “modernidad sólida” a una “modernidad líquida”, en la que casi nada —trabajo, vínculos, creencias, pertenencias— mantiene su forma durante demasiado tiempo. La identidad, en este contexto, deja de ser un punto fijo y se convierte en un flujo. Y las redes sociales, lejos de frenar esta transformación, la aceleran.
La liquidez, como metáfora, expresa la imposibilidad de retener un estado estable. El yo, expuesto a una corriente incesante de imágenes, discursos, aspiraciones y comparaciones, adopta formas cambiantes que responden tanto a los impulsos internos como a las demandas del entorno digital. En este sentido, la identidad ya no se vive como un proyecto coherente, sino como una serie de ajustes continuos: actualizaciones, rectificaciones, abandonos, reinvenciones. La lógica de las plataformas —basada en la temporalidad breve, la inmediatez y el desplazamiento constante— encaja perfectamente con esta fragilidad.
Bauman advertía que en la modernidad líquida la pertenencia es una condición precaria. Se pertenece mientras se es visible; se pertenece mientras los demás responden. Esta dinámica resulta evidente en las redes sociales, donde la identidad se mantiene en circulación gracias a la interacción: un perfil que no se actualiza, que no participa, corre el riesgo de disolverse en la multitud digital. Así, la fragilidad no es solo emocional, sino también estructural. Ser visto equivale, en cierto sentido, a existir.
Pero esta fragilidad no es únicamente una desventaja. La liquidez puede ser también una oportunidad para escapar de identidades impuestas, rígidas o restrictivas. El movimiento constante permite que las personas experimenten versiones posibles de sí mismas sin quedar ancladas en una sola definición. De esta manera, la identidad líquida puede funcionar como un laboratorio del yo, un espacio donde probar gestos, ideas y pertenencias sin que estos se conviertan en ataduras permanentes.
Sin embargo, este mismo dinamismo puede generar ansiedad. La falta de un centro estable puede traducirse en una búsqueda compulsiva de validación externa. Cuando la identidad depende del flujo de reconocimiento, la persona se vuelve vulnerable a la fluctuación de las métricas, a los silencios imprevistos, a los cambios de humor del algoritmo. El yo líquido se expone entonces a una paradoja cruel: desea ser libre, pero termina atado a la mirada del otro.
La fragilidad de la identidad contemporánea no debe interpretarse como un fracaso personal, sino como un síntoma cultural. Vivimos en un tiempo en el que la estabilidad es excepcional y el cambio es la norma. La identidad líquida, más que un error de origen, es una respuesta adaptativa a una realidad que se transforma a un ritmo vertiginoso. En este paisaje, las personas aprenden a fluir, a recomponerse y a negociar continuamente su lugar en la narrativa digital.
Quizá el mayor desafío no sea resistir la liquidez, sino aprender a vivir en ella sin perder un núcleo mínimo de coherencia. No se trata de fijar la identidad, sino de permitir que su movimiento tenga sentido. Ser líquido no significa desaparecer: significa aceptar que, en la era digital, la identidad es una forma en tránsito, siempre provisional y siempre viva.
“En la era digital, la identidad no solo se cuenta: también se calcula, y parte del desafío consiste en decidir cuánto dejamos que el algoritmo narre por nosotros.”
Vigilancia, algoritmos y narrativas del yo: ¿quién cuenta nuestra historia?
Si la identidad digital parece fluir con libertad, lo cierto es que este movimiento ocurre dentro de un sistema que observa, registra y ordena cada gesto. La autopresentación no sucede en un vacío: se desarrolla bajo una vigilancia constante, no necesariamente opresiva en apariencia, pero sí profundamente estructural. En la era digital, la identidad se construye en diálogo no solo con otros humanos, sino con arquitecturas invisibles: algoritmos, plataformas, mecanismos de recomendación y dispositivos que, silenciosamente, median lo que vemos y lo que mostramos.
A primera vista, podría parecer que las redes sociales nos ofrecen una autonomía plena para narrarnos. Sin embargo, esa narración está atravesada por criterios de visibilidad que no controlamos. Lo que se vuelve relevante, lo que se oculta, lo que se amplifica, no responde únicamente a nuestras decisiones, sino a la lógica algorítmica que determina qué contenidos circulan con mayor alcance. La historia de quiénes somos en línea se escribe, en parte, siguiendo las reglas de un sistema que optimiza la atención, no la autenticidad.
Esta mediación tecnológica introduce un elemento inquietante: ya no somos solo autores de nuestra identidad, sino también datos. Cada interacción —un clic, un desplazamiento, una pausa breve sobre una imagen— alimenta modelos predictivos que intentan anticipar nuestros comportamientos. La identidad digital, entonces, no solo se narra: se calcula. Y en ese cálculo, se crea una versión de nosotros mismos que puede influir en lo que veremos, en lo que consumiremos y, finalmente, en cómo pensamos.
Michel Foucault habló de sociedades disciplinarias donde la vigilancia era visible: cárceles, instituciones, normas explícitas. En la era digital, esta vigilancia adquiere una forma más difusa. No se impone desde afuera, sino que opera desde dentro de nuestras prácticas cotidianas. Los dispositivos que usamos para expresarnos son los mismos que registran nuestra expresión. Esta interiorización de la vigilancia transforma la relación con la identidad: no solo actuamos para los demás, sino también para un sistema que monitoriza nuestros patrones y ajusta nuestra experiencia en función de ellos.
La narrativa del yo, por lo tanto, no es enteramente libre. Está moldeada por un entorno que privilegia lo breve, lo emocionalmente impactante, lo replicable. Las plataformas impulsan una estética particular de la identidad: aquello que puede consumirse rápido, lo que se adapta al formato, lo que entra en la lógica de la viralidad. La narración se vuelve fragmentada, y el yo, en consecuencia, también. ¿Qué espacio queda para lo complejo, lo contradictorio, lo ambiguo, en un sistema que premia la claridad inmediata?
Sin embargo, la relación entre identidad y algoritmo no es solo opresiva; también puede ser reveladora. La vigilancia no siempre nos reduce: a veces expone patrones que desconocíamos, preferencias que ignorábamos o contradicciones que preferíamos no ver. En cierto modo, el algoritmo actúa como un espejo no solicitado, uno que nos muestra una versión de nosotros profundamente basada en nuestras acciones, más que en nuestras intenciones. La pregunta, entonces, no es solo qué nos muestra, sino cuánto permitimos que esa imagen determine nuestro propio relato.
Lo decisivo es comprender que, aunque los algoritmos narran, no tienen la última palabra. La identidad sigue siendo una práctica activa, un ejercicio de interpretación que puede resistir, subvertir o desbordar las categorías que las plataformas intentan imponernos. El desafío consiste en recuperar un margen de agencia dentro de un sistema que constantemente intenta organizarnos. No se trata de huir de la vigilancia, sino de aprender a habitarla sin que nuestra historia quede completamente escrita por ella.
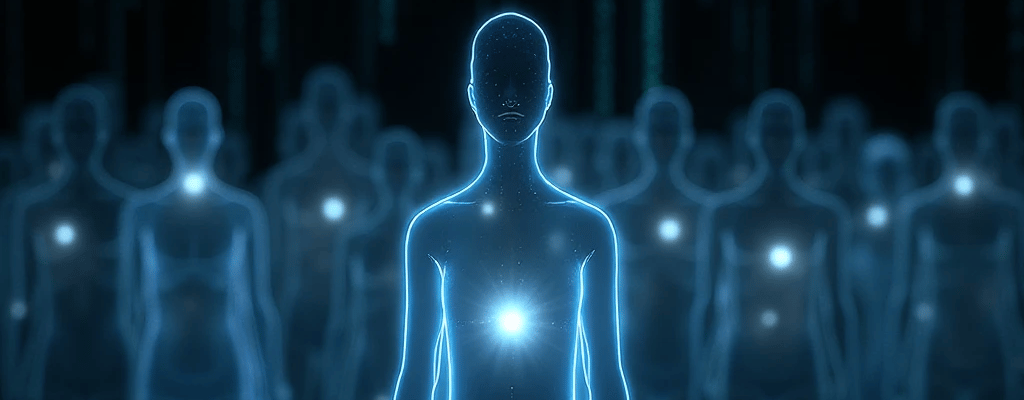
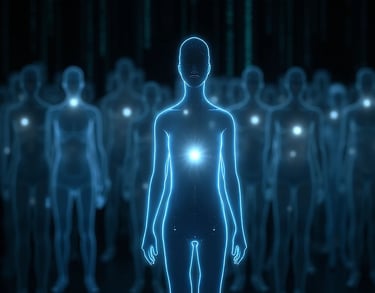
Comunidad, soledad y reconocimiento: una identidad que pide ser vista
En apariencia, la era digital ha multiplicado nuestras posibilidades de conexión. Nunca antes habíamos tenido acceso a tantas voces, tantos rostros y tantos espacios para interactuar. Sin embargo, esta abundancia de vínculos convive con una sensación creciente de soledad. La paradoja es evidente: estamos rodeados de otros y, aun así, muchas veces nos sentimos aislados. La identidad digital se sitúa justamente en ese punto de tensión donde la necesidad de pertenecer se mezcla con el temor de no ser realmente visto.
Las redes sociales funcionan como plazas públicas infinitas, pero también como pasillos estrechos donde cada persona transita buscando una mirada que detenga su paso. El reconocimiento —ese gesto simple que confirma nuestra existencia en el mundo— se vuelve una necesidad estructural. No buscamos únicamente compañía; buscamos validación. Queremos que alguien, aunque sea un desconocido, diga: “Te veo”. En esta búsqueda, la identidad se transforma en una petición silenciosa de atención.
Hannah Arendt sostenía que aparecer ante otros es una condición fundamental de lo humano: es en el espacio público donde el individuo revela quién es. Las redes sociales amplían ese espacio, pero lo hacen bajo reglas peculiares. La visibilidad ya no depende solo del intercambio humano, sino también de métricas, algoritmos y dinámicas de viralidad que pueden convertir un gesto íntimo en un espectáculo o dejarlo enterrado en el silencio. Así, la identidad digital oscila entre la exposición excesiva y la invisibilidad absoluta.
La comunidad, en este contexto, aparece como un refugio y como un desafío. Por un lado, los espacios digitales permiten la formación de comunidades afines que trascienden fronteras geográficas y sociales. Las personas encuentran grupos donde pueden expresarse con libertad, compartir intereses, sostenerse mutuamente. Para muchos, estas comunidades representan la primera vez que experimentan pertenencia real.
Pero la comunidad digital también puede ser frágil. Su cohesión depende de la actividad constante, de la presencia continua, de la performance colectiva de pertenecer. Cuando el flujo se interrumpe, cuando la atención se desplaza o cuando el algoritmo reorganiza silenciosamente las jerarquías de visibilidad, esa sensación de comunidad puede disiparse tan rápido como surgió. Lo que queda, a menudo, es una soledad intensificada por el contraste: la soledad después del ruido.
Esta dinámica genera un efecto profundo en la identidad. El yo digital aprende a calibrar sus gestos para no perder su lugar en la comunidad. La pertenencia se convierte en un trabajo emocional y performativo, un cuidado constante de la imagen y del vínculo. Allí donde antes bastaba con ser, ahora es necesario mostrarse, mantenerse presente, sostener un flujo narrativo que confirme a los demás —y a uno mismo— que seguimos estando.
Aun así, la comunidad digital no debe comprenderse únicamente como un artificio precario. También es un espacio donde emergen formas genuinas de solidaridad, colaboración y reconocimiento mutuo. Las personas no solo buscan aplausos; buscan resonancia. Quieren que alguien comparta su experiencia, que responda a su relato, que abra un diálogo que trascienda la fugacidad del scroll. Es en esa resonancia donde la identidad encuentra un punto de apoyo, un eco que la estabiliza, aunque sea momentáneamente.
La soledad en la era digital no proviene de la falta de gente, sino de la dificultad para ser vistos en profundidad. La comunidad no la disuelve por completo, pero ofrece un umbral: una posibilidad de encuentro que, aunque transitoria, permite que el yo respire. En ese espacio intermedio, la identidad se revela como lo que siempre ha sido: una búsqueda de reconocimiento que necesita del otro para completarse, incluso en un mundo cada vez más mediado por pantallas.
“La identidad digital no se reduce a lo que mostramos: se define en cómo elegimos habitar un mundo donde la visibilidad lo transforma todo.”
Reflexiones finales: hacia una ética del yo en la era digital
Pensar la identidad en la era digital implica reconocer que no estamos simplemente ante una transformación tecnológica, sino ante una reconfiguración profunda de lo humano. Las redes sociales, los algoritmos y la hiperconectividad no solo afectan cómo nos mostramos: afectan cómo nos pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo. La identidad deja de ser un territorio íntimo para convertirse en un espacio compartido, moldeado por fuerzas visibles e invisibles que actúan sobre nosotros en tiempo real.
En este escenario, la pregunta central ya no es “¿quién soy?”, sino “¿cómo estoy siendo configurado?”. Esta transición exige un enfoque ético, no moralista, que nos permita comprender los riesgos sin renunciar a las posibilidades. La identidad digital no es un mal en sí misma; es un entorno. Y como todo entorno, requiere una brújula que nos ayude a orientarnos entre la libertad y la presión, la autenticidad y la performance, la presencia y la vigilancia.
Una ética del yo digital no busca prohibir ni idealizar la tecnología, sino cultivar una relación más consciente con ella. Esto implica reconocer que no todo lo que puede mostrarse debe mostrarse, que no toda reacción vale lo mismo, que no toda narrativa que el algoritmo amplifica merece definirnos. Significa también aceptar que el yo es múltiple y cambiante, pero no por ello superficial. La liquidez identitaria puede ser creativa si se sostiene en un núcleo de reflexión que permita, al menos, distinguir entre exploración y extravío.
Asimismo, esta ética demanda una comprensión más profunda de la vulnerabilidad. En redes sociales, las emociones se vuelven públicas, las inseguridades circulan y la necesidad de reconocimiento puede intensificarse. Por eso, pensar la identidad digital implica también pensar en el cuidado: el cuidado de uno mismo, pero también el cuidado del otro. Cada interacción contribuye a un clima afectivo colectivo que puede ser de apoyo o de desgaste. La identidad, después de todo, nunca se construye en solitario.
Otro aspecto central es recuperar la capacidad de silencio. No el silencio de la desconexión absoluta, sino el silencio reflexivo que permite reorganizar la narrativa personal sin la presión constante de la mirada externa. En la era digital, donde cada momento puede transformarse en contenido, el silencio se vuelve un acto de resistencia. Es en ese espacio donde la identidad puede asentarse, hacerse preguntas y encontrar sentido antes de volver a aparecer.
Finalmente, una ética del yo digital implica aceptar que nuestra identidad no puede depender exclusivamente de plataformas diseñadas para acelerar, fragmentar y medir. La identidad no puede reducirse a datos ni a imágenes. Las redes sociales pueden ser herramientas para expresarse, pero no deberían convertirse en el criterio último del valor propio. Recuperar esta distancia es esencial para que la identidad siga siendo un ejercicio de libertad y no solo el reflejo de un mecanismo tecnológico.
La identidad digital es una construcción en proceso, un territorio todavía en formación. Está hecha de historias, de gestos, de relaciones, pero también de decisiones éticas sobre cómo queremos aparecer en el mundo. En esa tensión entre exposición y autenticidad, vigilancia y agencia, comunidad y soledad, se juega una pregunta fundamental: ¿qué tipo de ser humano queremos ser en un entorno que multiplica nuestras voces pero también nuestras vulnerabilidades?
Tal vez el mayor desafío consiste en recordar que, incluso entre algoritmos y pantallas, el yo sigue siendo una obra en la que merece la pena pensar con cuidado. En esa atención reside la posibilidad de construir una identidad más libre, más consciente y más humana.
Bibliografía
Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Bauman, Zygmunt. Identidad. Madrid: Losada, 2005.
boyd, danah. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale University Press, 2014.
Byung-Chul Han. En el enjambre. Barcelona: Herder, 2014.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI, 2009.
Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
Harcourt, Bernard. Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age. Cambridge: Harvard University Press, 2015.
Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001.
Sibilia, Paula. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.
Turkle, Sherry. Alone Together. New York: Basic Books, 2011.
Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs, 2019.

