Juan José Arreola (México) - El guardagujas
“Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente un rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T.?”


El guardagujas
Juan José Arreola
(México))
(Cita)
El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo, y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj: la hora justa en que el tren debía partir.
Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña, que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad:
-Usted perdone, ¿ha salido ya el tren?
-¿Lleva usted poco tiempo en este país?
-Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T. mañana mismo.
-Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros -y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio.
-Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren.
-Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes, le resultará más barato y recibirá mejor atención.
-¿Está usted loco? Yo debo llegar a T. mañana mismo.
-Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes.
-Por favor…
-Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación; se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan; mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado.
-Pero, ¿hay un tren que pasa por esta ciudad?
-Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo mediante dos rayas. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón.
-¿Me llevará ese tren a T.?
-¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T.? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente un rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T.?
-Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar, ¿no es así?
-Cualquiera diría que usted tiene razón. En la fonda para viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones, adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna…
-Yo creí que para ir a T. me bastaba un boleto. Mírelo usted…
-El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario, cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa.
-Pero el tren que pasa por T., ¿ya se encuentra en servicio?
-Y no sólo ése. En realidad, hay muchísimos trenes en la nación, y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea.
-¿Cómo es eso?
-En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa debe recurrir a ciertas medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo ha previsto, añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es motivo de orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero lujosamente embalsamado en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones, estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que dan las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera -es otra de las previsiones de la empresa- se colocan del lado en que hay riel. Los de segunda padecen los golpes con resignación. Pero hay otros tramos en que faltan ambos rieles, allí los viajeros sufren por igual, hasta que el tren queda totalmente destruido.
-¡Santo Dios!
-Mire usted: la aldea de F. surgió a causa de uno de esos accidentes. El tren fue a dar en un terreno impracticable. Lijadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo, que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios, y el resultado ha sido F., una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren.
-¡Dios mío, yo no estoy hecho para tales aventuras!
-Necesita usted ir templando su ánimo; tal vez llegue usted a convertirse en héroe. No crea que faltan ocasiones para que los viajeros demuestren su valor y sus capacidades de sacrificio. Recientemente, doscientos pasajeros anónimos escribieron una de las páginas más gloriosas en nuestros anales ferroviarios. Sucede que en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba el puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista, en vez de poner marcha atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros al otro lado del abismo, que todavía reservaba la sorpresa de contener en su fondo un río caudaloso. El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente, conformándose con hacer un atractivo descuento en las tarifas de los pasajeros que se atreven a afrontar esa molestia suplementaria.
-¡Pero yo debo llegar a T. mañana mismo!
-¡Muy bien! Me gusta que no abandone usted su proyecto. Se ve que es usted un hombre de convicciones. Alójese por lo pronto en la fonda y tome el primer tren que pase. Trate de hacerlo cuando menos; mil personas estarán para impedírselo. Al llegar un convoy, los viajeros, irritados por una espera demasiado larga, salen de la fonda en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Muchas veces provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia. En vez de subir ordenadamente se dedican a aplastarse unos a otros; por lo menos, se impiden para siempre el abordaje, y el tren se va dejándolos amotinados en los andenes de la estación. Los viajeros, agotados y furiosos, maldicen su falta de educación, y pasan mucho tiempo insultándose y dándose de golpes.
-¿Y la policía no interviene?
-Se ha intentado organizar un cuerpo de policía en cada estación, pero la imprevisible llegada de los trenes hacía tal servicio inútil y sumamente costoso. Además, los miembros de ese cuerpo demostraron muy pronto su venalidad, dedicándose a proteger la salida exclusiva de pasajeros adinerados que les daban a cambio de esa ayuda todo lo que llevaban encima. Se resolvió entonces el establecimiento de un tipo especial de escuelas, donde los futuros viajeros reciben lecciones de urbanidad y un entrenamiento adecuado. Allí se les enseña la manera correcta de abordar un convoy, aunque esté en movimiento y a gran velocidad. También se les proporciona una especie de armadura para evitar que los demás pasajeros les rompan las costillas.
-Pero una vez en el tren, ¡está uno a cubierto de nuevas contingencias?
-Relativamente. Sólo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que creyera haber llegado a T., y sólo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia: han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro, y las personas que figuran en ellas están llenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad: llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito.
-Por fortuna, T. no se halla muy lejos de aquí.
-Pero carecemos por el momento de trenes directos. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que usted llegue mañana mismo, tal como desea. La organización de los ferrocarriles, aunque deficiente, no excluye la posibilidad de un viaje sin escalas. Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa. Compran un boleto para ir a T. Viene un tren, suben, y al día siguiente oyen que el conductor anuncia: “Hemos llegado a T.”. Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T.
-¿Podría yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado?
-Claro que puede usted. Lo que no se sabe es si le servirá de algo. Inténtelo de todas maneras. Suba usted al tren con la idea fija de que va a llegar a T. No trate a ninguno de los pasajeros. Podrán desilusionarlo con sus historias de viaje, y hasta denunciarlo a las autoridades.
-¿Qué está usted diciendo?
En virtud del estado actual de las cosas los trenes viajan llenos de espías. Estos espías, voluntarios en su mayor parte, dedican su vida a fomentar el espíritu constructivo de la empresa. A veces uno no sabe lo que dice y habla sólo por hablar. Pero ellos se dan cuenta en seguida de todos los sentidos que puede tener una frase, por sencilla que sea. Del comentario más inocente saben sacar una opinión culpable. Si usted llegara a cometer la menor imprudencia, sería aprehendido sin más, pasaría el resto de su vida en un vagón cárcel o le obligarían a descender en una falsa estación perdida en la selva. Viaje usted lleno de fe, consuma la menor cantidad posible de alimentos y no ponga los pies en el andén antes de que vea en T. alguna cara conocida.
-Pero yo no conozco en T. a ninguna persona.
-En ese caso redoble usted sus precauciones. Tendrá, se lo aseguro, muchas tentaciones en el camino. Si mira usted por las ventanillas, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos, operados desde la locomotora, hacen creer, por el ruido y los movimientos, que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido semanas enteras, mientras los viajeros ven pasar cautivadores paisajes a través de los cristales.
-¿Y eso qué objeto tiene?
-Todo esto lo hace la empresa con el sano propósito de disminuir la ansiedad de los viajeros y de anular en todo lo posible las sensaciones de traslado. Se aspira a que un día se entreguen plenamente al azar, en manos de una empresa omnipotente, y que ya no les importe saber adónde van ni de dónde vienen.
-Y usted, ¿ha viajado mucho en los trenes?
-Yo, señor, solo soy guardagujas1. A decir verdad, soy un guardagujas jubilado, y sólo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo. Pero los viajeros me cuentan historias. Sé que los trenes han creado muchas poblaciones además de la aldea de F., cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas. Invitan a los pasajeros a que desciendan de los vagones, generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Se les habla de grutas, de cataratas o de ruinas célebres: “Quince minutos para que admiren ustedes la gruta tal o cual”, dice amablemente el conductor. Una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia, el tren escapa a todo vapor.
-¿Y los viajeros?
Vagan desconcertados de un sitio a otro durante algún tiempo, pero acaban por congregarse y se establecen en colonia. Estas paradas intempestivas se hacen en lugares adecuados, muy lejos de toda civilización y con riquezas naturales suficientes. Allí se abandonan lores selectos, de gente joven, y sobre todo con mujeres abundantes. ¿No le gustaría a usted pasar sus últimos días en un pintoresco lugar desconocido, en compañía de una muchachita?
El viejecillo sonriente hizo un guiño y se quedó mirando al viajero, lleno de bondad y de picardía. En ese momento se oyó un silbido lejano. El guardagujas dio un brinco, y se puso a hacer señales ridículas y desordenadas con su linterna.
-¿Es el tren? -preguntó el forastero.
El anciano echó a correr por la vía, desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió para gritar:
-¡Tiene usted suerte! Mañana llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice que se llama?
-¡X! -contestó el viajero.
En ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana. Pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudente, al encuentro del tren.
Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba como un ruidoso advenimiento.
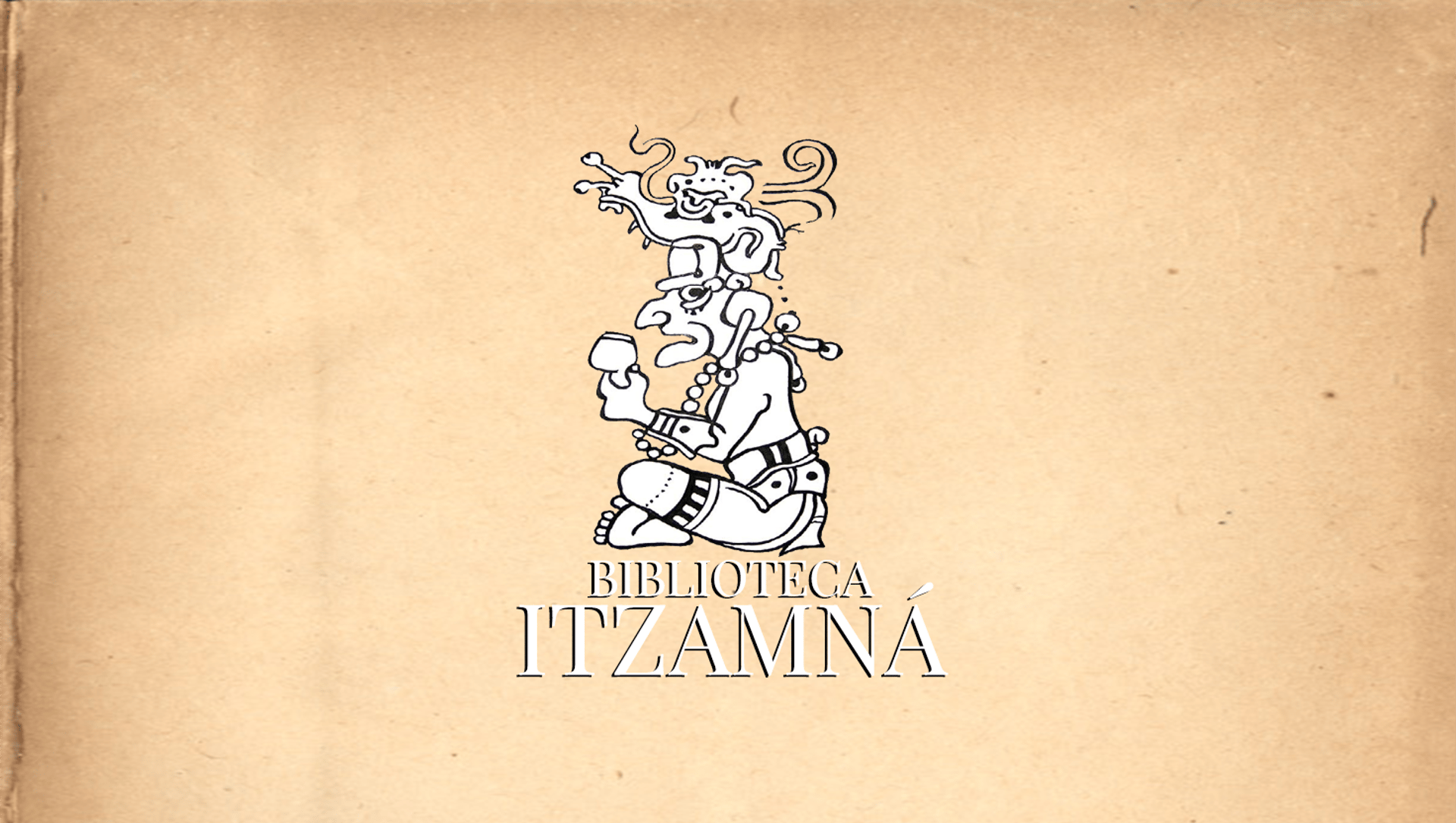
Arreola, maestro del microrrelato y la prosodia breve, usa en El guardagujas la figura del diálogo casi teatral para exponer una fábula social: la anécdota del tren que quizá nunca llegue ha sido leída por críticos como una parodia de la modernidad y de los proyectos de progreso que existen más en papel (itinerarios, boletos, planos) que en la experiencia real de la gente.
Rieles del sinsentido:
viaje, azar y autoridad en El guardagujas de Juan José Arreola
B. Itzamná
Abstract
Este ensayo analiza El guardagujas de Juan José Arreola como un relato que combina humor, absurdo y crítica social para explorar la condición del ser humano moderno frente a la burocracia, el azar y la incertidumbre del destino. La obra se examina desde múltiples ángulos: la alegoría de la empresa ferroviaria como representación del Estado y la burocracia; las mecánicas del absurdo que desplazan lo real y generan sátira; la construcción de poder a través del lenguaje y el diálogo; la significación de los parajes y poblaciones como topografías del olvido; la ética del viaje, marcada por la vigilancia y la política de la fe; y finalmente, las posibilidades de libertad que surgen en la aceptación de la incertidumbre. El ensayo también aborda la recepción crítica de la obra y sus filiaciones literarias, mostrando cómo Arreola se inscribe en la tradición del cuento fantástico y la narrativa moderna latinoamericana. La investigación propone que El guardagujas, más allá de su comicidad, constituye una reflexión profunda sobre la autonomía, el azar y la resiliencia del individuo en un mundo incomprensible.
“Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente un rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T.?”
La estación como umbral: espacio, espera y expectativa
El cuento de El guardagujas abre en una estación desierta, escenario que desde el primer instante define el tono alegórico y existencial del relato. No es una estación cualquiera: es el lugar de la espera, el umbral entre el mundo conocido y lo desconocido, un espacio suspendido donde el tiempo parece haberse detenido. El forastero, que llega “sin aliento” y con una “gran valija”, encarna al hombre moderno que busca partir hacia un destino concreto, seguro y planificado: la ciudad de T. Sin embargo, el propio escenario que lo recibe niega esa posibilidad. No hay tren, no hay movimiento, no hay siquiera testigos. Solo rieles que “se perdían en el horizonte” —una imagen que, más que prometer viaje, sugiere extravío.
La estación representa la frontera simbólica entre el orden y el caos, entre la intención humana de organizar el mundo y la realidad inasible que lo desbarata. En ella, Arreola construye un microcosmos donde se enfrentan dos actitudes existenciales: la del viajero racional, que confía en los horarios y los boletos, y la del viejo guardagujas, que conoce las irregularidades del sistema y las acepta con un tono casi religioso. Ambos comparten el mismo espacio, pero lo habitan de manera radicalmente distinta: uno lo ve como punto de partida, el otro como lugar de retorno perpetuo.
La desolación del lugar no es solo física: es una metáfora del vacío institucional y espiritual en que se mueven los personajes. Todo está dispuesto para el viaje —vías, horarios, boletos—, pero nada funciona. La estructura existe sin contenido; el sistema sin propósito. Así, la estación se transforma en una especie de escenario teatral del absurdo, donde las acciones humanas se repiten sin producir movimiento real.
La espera del tren, que nunca llega de manera verificable, alude a una espera ontológica, a la condición humana de buscar sentido en un universo indiferente. En esa espera se filtra la ironía de Arreola: los trenes pueden pasar o no pasar, los viajeros pueden esperar o desistir, pero nada garantiza que el movimiento sea verdadero. El paisaje ferroviario se funde con el tiempo detenido, y el viajero queda atrapado entre la urgencia de partir y la imposibilidad de hacerlo.
La estación vacía, entonces, es más que un espacio narrativo: es el símbolo inicial del desconcierto moderno, una especie de purgatorio donde los hombres aguardan el cumplimiento de promesas abstractas —el progreso, el orden, la razón— que, en el fondo, son tan ilusorias como los trenes de la empresa nacional. Allí comienza el viaje, no hacia T., sino hacia la conciencia del propio extravío.
“El guardagujas no cuestiona el absurdo: lo traduce en reglamento.”
El guardagujas: figura liminal entre orden y fábula
El viejo guardagujas que aparece ante el forastero surge literalmente de la nada —“salido de quién sabe dónde”—, y su irrupción marca el tránsito del relato desde lo real hacia lo alegórico. En ese instante, el cuento abandona la lógica cotidiana para internarse en un territorio simbólico. El personaje no es solo un anciano ferroviario jubilado: es una figura liminal, un mediador entre el mundo tangible y el sistema absurdo que gobierna los trenes. Su linterna roja —“tan pequeña, que parecía de juguete”— funciona como un emblema de su condición ambigua: una luz que pretende guiar, pero que apenas ilumina.
El guardagujas representa la voz de la institución interiorizada: habla en nombre de “la empresa”, explica sus mecanismos y justifica sus fallas con una mezcla de resignación, ironía y fe. No es un rebelde ni un escéptico, sino un sacerdote del desorden. Su discurso, lleno de paradojas, mantiene viva la ilusión de que el sistema, aunque irracional, funciona “a su modo”. En él, Arreola condensa una crítica aguda a la obediencia burocrática: el viejo no se pregunta por qué las cosas son así, solo se dedica a racionalizar el sinsentido, a traducirlo en normas aceptables para el viajero que busca certeza.
El lenguaje del guardagujas está impregnado de humor y fatalismo. A través de su tono coloquial y su cortesía casi paternal, el autor construye una figura que inspira confianza mientras disuelve toda lógica. Habla de trenes que circulan por lugares intransitables, de viajeros que mueren en trayectos interminables, de pueblos nacidos de accidentes y de vagones cementerio, todo con la naturalidad de quien recita el reglamento de un mundo absurdo. En esa serenidad hay una ironía profunda: el personaje ha aprendido a habitar la irracionalidad, a sobrevivir dentro del caos institucional aceptándolo como una forma de orden.
Desde un punto de vista simbólico, el guardagujas es el heraldo del absurdo, un mensajero del destino imprevisible que aguarda al viajero. Como figura narrativa, cumple la función de iniciador: le revela al forastero —y al lector— que el viaje que está por emprender no será hacia un lugar físico, sino hacia una comprensión del sin sentido del mundo. Su papel recuerda al del guía mítico o al psicopompo clásico que acompaña al alma en su tránsito. Pero, en este caso, el tránsito no conduce al conocimiento, sino a la perplejidad: el forastero no aprende cómo llegar a T., sino que descubre que tal destino podría no existir.
El gesto final del guardagujas —cuando corre agitando su linterna hacia el tren que se acerca, para luego disolverse “en la clara mañana”— cierra su ciclo simbólico. No es una desaparición trágica, sino poética: el guardián del tránsito se desvanece justo cuando el tren aparece, como si él mismo fuera una invención de la espera. Arreola lo convierte así en una manifestación del propio relato, en el personaje que sostiene la ilusión del viaje hasta el último instante. Su linterna, ese punto rojo que sigue “saltando entre los rieles”, es la última chispa de una razón que persiste aun dentro del absurdo.
El forastero y la subjetividad del viajero: deseo, tiempo y destino
El viajero que llega a la estación desierta es, ante todo, un símbolo del ser humano moderno enfrentado a la incertidumbre. Su figura encarna la esperanza en la lógica y el progreso —esa confianza casi religiosa en que el mundo funciona conforme a un orden racional—. Sin embargo, el diálogo con el guardagujas pronto le revela lo contrario: que las vías del tren no siempre conducen al destino esperado, que los boletos pueden ser para trenes inexistentes y que los horarios son una mera ilusión. En este absurdo ferroviario, el viajero se transforma en el espejo del hombre que confía en la razón mientras el mundo, silenciosamente, se rige por el caos.
Su deseo de llegar a T —esa misteriosa ciudad sin nombre completo— es el deseo humano de sentido. T podría ser cualquier meta vital: la felicidad, el éxito, el conocimiento, incluso la salvación. Pero a medida que la conversación avanza, el viajero descubre que los medios para llegar a ese lugar son tan arbitrarios como imprevisibles. El viaje deja de ser lineal para volverse laberíntico, un trayecto donde las leyes del tiempo y la lógica se disuelven. Así, Arreola convierte el espacio ferroviario en una metáfora de la existencia: todos avanzamos sobre rieles que creemos firmes, sin notar que pueden desaparecer bajo nuestros pies.
La subjetividad del viajero se va desmoronando con cada respuesta del guardagujas. Lo que comienza como curiosidad termina en desconcierto y, finalmente, en resignación. El forastero es el hombre que busca certezas en un mundo donde solo hay probabilidad. Arreola, con ironía sutil, muestra cómo el deseo de control —de saber a qué hora pasa el tren, cuánto tardará, a dónde llega— se enfrenta con la realidad de un universo regido por el azar. En ese contraste se revela la tragedia del hombre moderno: su fe en los sistemas que prometen orden pero producen confusión.
El viajero, sin embargo, no renuncia del todo. Pese a la evidencia del absurdo, decide esperar. En ese gesto hay una obstinación profundamente humana: la necesidad de creer en algo, incluso cuando todo apunta al sinsentido. Arreola sugiere que, quizá, la esencia del viaje no está en alcanzar un destino, sino en mantener viva la expectativa, el deseo mismo de llegar. El tiempo se vuelve circular: cada intento de partir nos devuelve al punto de partida, cada pregunta al mismo silencio.
“El reglamento es la nueva fe: se obedece sin comprenderlo.”
La empresa ferroviaria como alegoría del Estado y la burocracia
En el universo de El guardagujas, el tren deja de ser un simple medio de transporte para convertirse en el símbolo de una maquinaria invisible que regula la vida de los individuos. Arreola construye una sátira de proporciones filosóficas: la empresa ferroviaria no representa solo a un sistema de transporte ineficiente, sino al Estado mismo, con su estructura opaca, su lógica ininteligible y su omnipresencia absurda. Es un Estado que existe no para servir al ciudadano, sino para perpetuar su propio funcionamiento; una entidad que produce normas, boletos y reglamentos con el único fin de justificar su existencia.
El guardagujas, humilde empleado y portavoz del sistema, encarna la servidumbre voluntaria del burócrata: ese personaje que, sin comprender del todo las reglas, las obedece y las transmite. Su discurso está lleno de justificaciones que rozan el disparate, pero que expresan una lógica perversa muy reconocible: “Así se hace aquí”, “son las normas”, “el reglamento lo exige”. En cada una de esas frases resuena la alienación del individuo frente al aparato institucional. Arreola no solo ironiza sobre la burocracia mexicana de su tiempo, sino que revela un problema universal: la deshumanización del sistema, que transforma al hombre en pieza de engranaje.
La empresa ferroviaria parece tener una autoridad absoluta, pero su poder es espectral. No hay oficinas visibles, ni jefes, ni responsables; solo empleados que repiten instrucciones heredadas. Es una burocracia sin rostro, donde los mecanismos administrativos se confunden con los rituales religiosos: el tren se espera como una epifanía, el reglamento se obedece como un dogma. El viajero, representante de la razón moderna, no logra comprender esta lógica porque busca coherencia en un mundo regido por la arbitrariedad. Arreola nos muestra, con humor amargo, que el Estado moderno opera precisamente así: bajo la ilusión del orden, reproduce el absurdo.
El resultado es una alegoría inquietante: la vida humana como viaje administrado por una empresa que nadie dirige. El guardagujas ofrece consuelo, pero sus palabras son parte del mismo engranaje que confunde y paraliza. La burocracia se convierte, entonces, en un sistema de creencias, un sustituto de la fe que exige sumisión y paciencia. Frente a esa estructura, el viajero —y el lector— deben decidir si continúan esperando un tren que tal vez nunca llegue, o si reconocen el absurdo y asumen su libertad.
Mecánicas del absurdo: sátira, humor y desplazamiento de lo real
El universo de El guardagujas se sostiene sobre una lógica invertida, donde lo absurdo no es una anomalía, sino la regla. Arreola utiliza el humor como una forma de subversión: detrás de la comicidad del relato late una crítica feroz a la estructura social y mental del ser humano moderno. El cuento se mueve en el territorio del absurdo no como un ejercicio gratuito de imaginación, sino como una estrategia narrativa que revela, con ironía, la fragilidad de nuestras certezas.
El humor arreoliano tiene un filo doble. Por un lado, nos hace reír ante lo irracional: trenes que nunca llegan, viajeros que mueren esperando, estaciones que cambian de lugar o que solo existen en los mapas. Pero esa risa pronto se transforma en inquietud, porque reconocemos en esas imágenes el reflejo deformado de nuestra realidad cotidiana. En la burocracia del cuento —esa empresa ferroviaria que actúa como un dios absurdo— se espejean nuestras instituciones, nuestros sistemas de pensamiento y, sobre todo, nuestras formas de obediencia. Arreola logra que el absurdo deje de ser una simple deformación del mundo para convertirse en su descripción más precisa.
El mecanismo esencial del relato es el desplazamiento de lo real. Todo lo que debería pertenecer al orden del sentido —los trenes, las normas, los horarios— se desliza hacia el territorio de la incertidumbre. La conversación entre el viajero y el guardagujas, aparentemente banal, se convierte en una pedagogía de lo absurdo: el guardagujas instruye al forastero sobre cómo adaptarse a un mundo donde la lógica ha dejado de funcionar. En ese desplazamiento, lo fantástico no irrumpe como elemento ajeno, sino que se infiltra suavemente en lo cotidiano, hasta volverlo indistinguible.
Arreola emplea la sátira como instrumento de desvelamiento. Su crítica no es frontal ni panfletaria: es un espejo cóncavo que deforma para revelar. La ironía del texto se nutre del lenguaje oficial —ese tono burocrático, razonablemente absurdo— que el guardagujas reproduce con fidelidad. Lo ridículo se convierte así en verdad poética. El humor, lejos de ser evasión, es resistencia: es la única forma que tiene el individuo de sobrevivir ante un orden que lo sobrepasa.
Este desplazamiento de lo real alcanza también el plano moral: en el mundo del cuento, las tragedias se aceptan con una naturalidad escalofriante. Los accidentes, los trenes extraviados, los viajeros desaparecidos no escandalizan a nadie; son parte del funcionamiento normal del sistema. En esa aceptación se cifra la crítica más profunda de Arreola: la costumbre del absurdo como forma de vida.
La risa, entonces, no libera del todo; más bien, actúa como un eco de la impotencia. El cuento nos hace reír, sí, pero con una risa que nace del reconocimiento de lo trágico. Arreola nos recuerda que el humor, en su raíz más honda, es una forma de lucidez: una manera de soportar lo insoportable.
“La voz del guardagujas organiza el absurdo; quien la escucha, se mueve a su ritmo.”
Lenguaje, diálogo y ritmo narrativo: la voz como dispositivo de poder
En El guardagujas, el lenguaje no es un simple vehículo de la narración, sino un instrumento de construcción del poder y del absurdo. Arreola configura un universo donde cada palabra tiene un doble efecto: comunica información y, al mismo tiempo, establece jerarquías y controla la percepción del lector. La voz del guardagujas, en particular, es la más evidente manifestación de este dispositivo: con su tono didáctico, pausado y ceremonioso, dicta la lógica del mundo, regula la conducta del viajero y, en consecuencia, impone la del lector.
El diálogo entre el viajero y el guardagujas funciona como una danza de poder. El primero busca certezas y respuestas directas; el segundo ofrece explicaciones amplias, cargadas de ejemplos absurdos y digresiones interminables. Esa estructura reproduce la dinámica de la autoridad: el que pregunta queda atrapado en un discurso que lo supera, mientras que el que responde detenta el control de la narrativa y de la interpretación de los hechos. La voz narrativa y la voz del personaje se funden, reforzando la sensación de que el mundo del cuento está regido por un poder que combina la omnipresencia y la incomprensibilidad.
El ritmo narrativo contribuye decisivamente a esta sensación de dominio. Arreola utiliza períodos largos, acumulación de detalles y enumeraciones que mezclan lo verosímil con lo imposible. El flujo de palabras arrastra al lector, generando la ilusión de coherencia mientras lo conduce a un terreno de incertidumbre y humor. La cadencia del relato reproduce el movimiento del tren: aparentemente lineal, pero lleno de desvíos, obstáculos y sorpresas. Cada digresión del guardagujas refuerza la idea de que la voz tiene el poder de moldear la realidad, de definir lo que es posible y lo que no.
El lenguaje del cuento es también un recurso de suspensión y expectativa. Las explicaciones interminables del guardagujas mantienen al viajero en un estado de alerta constante, atrapado entre la esperanza y la desconfianza. El lector, a su vez, se ve arrastrado por esa misma dinámica, comprendiendo que el poder de la voz radica en su capacidad de imponer significado, incluso en un universo donde la realidad carece de lógica. La narrativa de Arreola, entonces, no solo cuenta una historia: crea un mundo donde las palabras son el único tren seguro, el único instrumento que organiza, aunque sea parcialmente, el caos del relato.
Parajes y poblaciones: topografías del olvido y la colonia forjada por el accidente
En El guardagujas, los lugares no son meros escenarios, sino actores simbólicos que reflejan la condición absurda del universo que Arreola construye. Las estaciones, los rieles y los trenes no funcionan únicamente como elementos geográficos; son topografías del olvido, espacios donde la lógica y el tiempo pierden su firmeza. La aldea de F., surgida de un accidente ferroviario, encarna esta idea: un lugar que existe por azar, moldeado por la destrucción y la improvisación, donde la vida humana se adapta a lo inesperado.
Estos parajes muestran la irregularidad de la existencia: caminos truncos, rieles incompletos y estaciones ilusorias recuerdan que la geografía misma se convierte en extensión de la burocracia absurda y de las reglas arbitrarias de la empresa ferroviaria. Cada tramo del viaje es un territorio donde la previsión se enfrenta al caos, y donde la vida cotidiana depende de la capacidad de los viajeros para navegar entre ilusión y realidad. Arreola, con precisión poética, transforma la geografía en un mapa de incertidumbre y resistencia: los accidentes generan nuevas formas de asentamiento, y de la improvisación surge la creación, como en la aldea de F., poblada por niños que juegan entre los vestigios del tren.
La construcción de estas localidades revela una tensión entre el azar y la necesidad. Los viajeros que se pierden o son desviados por accidentes terminan creando comunidades inesperadas; la tragedia se convierte en oportunidad, y lo imprevisto es el principio de la continuidad social. Arreola sugiere que incluso en la anarquía del mundo moderno hay una forma de orden emergente, aunque irracional: la vida se organiza en torno al accidente, y la memoria de estos lugares refleja tanto la pérdida como la adaptación.
La narrativa del cuento insiste en que la geografía no es neutra. Las poblaciones que surgen del desastre no son escenarios neutros, sino símbolos del impacto del tiempo, del azar y de la intervención humana parcial y fallida. Así, Arreola crea un paisaje moral y existencial, donde cada parada y cada tramo de riel refleja las tensiones entre control y abandono, entre destino previsto y azar. El lector percibe que la verdadera historia no está en el trayecto del tren, sino en los lugares que el accidente y la espera transforman en comunidad, en testimonio de la resiliencia humana ante lo incomprensible.
“Creer en el tren, obedecer el absurdo, y seguir adelante: esa es la verdadera ética del viaje.”
Ética del viaje: vigilancia, espías y la política de la fe
En El guardagujas, la ética del viaje no se define por normas claras ni por la moral convencional, sino por un conjunto de reglas impuestas por la incertidumbre y la vigilancia invisible. Arreola construye un universo donde los viajeros están permanentemente observados: los espías, voluntarios o empleados de la empresa ferroviaria, actúan como mediadores del orden y del caos. La presencia de estos observadores recuerda que la vida en el tren es un espacio de control constante, donde cada acción puede tener consecuencias inesperadas. La ética aquí no surge del juicio racional, sino de la obediencia al azar y de la fe en el sistema, por absurdo que este sea.
El viajero aprende pronto que cualquier imprudencia puede ser castigada: descender en una estación falsa, distraerse con la belleza del paisaje o interactuar con otros pasajeros lo expone a la intervención de los espías. Esta vigilancia sistemática crea un estado de alerta moral, donde la acción correcta es, paradójicamente, la pasividad y la aceptación del absurdo. Arreola, a través de este mecanismo, muestra cómo el poder se internaliza: los viajeros aprenden a regulase a sí mismos, como si el control externo se convirtiera en conciencia interiorizada.
La “política de la fe” es otro componente central de esta ética del viaje. Para sobrevivir en un entorno donde el destino es incierto, los pasajeros deben confiar en la promesa del tren y en la guía del guardagujas, aun cuando saben que esta guía puede ser ilusoria. La fe no es un acto religioso, sino una estrategia de supervivencia y adaptación: el viajero que mantiene la expectativa de llegar a T., aunque lo imposible sea probable, es el que logra sostener su trayecto. Arreola convierte así la confianza ciega en una virtud práctica, un instrumento ético que permite convivir con lo absurdo y avanzar frente a lo desconocido.
Este enfoque revela una reflexión profunda sobre la modernidad: en un mundo gobernado por sistemas incomprensibles, la ética deja de ser normativa y se transforma en capacidad de adaptación y resistencia, en la habilidad de mantener la integridad frente al control invisible. La vigilancia constante y la política de la fe no son meras imposiciones externas, sino condiciones para la supervivencia psicológica y social del viajero. En el relato, Arreola sugiere que la ética real del hombre moderno no reside en seguir reglas claras, sino en navegar con dignidad dentro del caos.
Cierre interpretativo: posibilidades de libertad en la pérdida de rumbo
El absurdo aparente de El guardagujas no implica, sin embargo, una condena total a la impotencia. Arreola sugiere que en la pérdida de rumbo existe también una forma de libertad que escapa a la vigilancia de la empresa, al orden de los boletos y al control de los espías. El viajero que acepta la incertidumbre, que comprende que el destino de T. no depende de su voluntad ni de la certeza del tren, encuentra un espacio para la autonomía interior, donde la expectativa y la elección personal se vuelven actos de creación.
La libertad en el relato no se manifiesta como ausencia de normas, sino como capacidad de adaptación y resistencia ante lo incontrolable. La obsesión del viajero por llegar a T., su empeño por mantener su proyecto intacto, se transforma en una fuerza ética y existencial: en medio del caos, decidir persistir, observar, aprender y actuar con prudencia es un acto de autonomía. Arreola, con sutileza, nos recuerda que el sentido del viaje no radica únicamente en alcanzar un lugar geográfico, sino en navegar las posibilidades que ofrece la incertidumbre.
Asimismo, el cuento plantea que la pérdida de rumbo abre la puerta a la creatividad y al surgimiento de nuevas comunidades, como la aldea de F. Lo que parecía un accidente o un fracaso se convierte en origen de vida, interacción y transformación. La libertad se inscribe en la capacidad de convivir con el azar, de aceptar que los sistemas, los trenes y las reglas pueden fallar, y aún así sostener la propia voluntad y dignidad.
Arreola, en última instancia, despliega una visión paradójica: la sumisión al absurdo no implica renuncia a la libertad, sino descubrimiento de formas alternativas de agencia y sentido. El hombre moderno, simbolizado en el viajero, encuentra en la incertidumbre su terreno más fértil: allí donde los rieles se pierden, donde los trenes no garantizan destino, emerge la posibilidad de redescubrir el control sobre la propia existencia.
“Entre la sátira y el absurdo, Arreola nos recuerda que la literatura es un espejo donde lo cotidiano se vuelve infinito.”
Apuntes para la recepción crítica y filiaciones literarias
El guardagujas ha sido recibido por la crítica como una obra clave dentro de la narrativa mexicana del siglo XX, destacando por su combinación de humor, absurdo y reflexión filosófica. La novela corta de Arreola no se limita a una sátira de la modernidad o de la burocracia, sino que se inscribe en una tradición literaria más amplia que dialoga con el fantástico, el surrealismo y la narrativa experimental. Escritores como Borges, Kafka o Calvino pueden considerarse referentes o filiaciones literarias para comprender la originalidad de Arreola: todos exploran universos donde el absurdo y la lógica se entrelazan, donde el espacio y el tiempo se desestabilizan y donde los personajes enfrentan sistemas incomprensibles.
Desde la perspectiva crítica, el cuento se ha leído como una alegoría del ser humano frente a la modernidad, un reflejo de la alienación, la burocracia y el orden arbitrario. La obra destaca por la precisión de su lenguaje y por la construcción de un universo simbólico completo en pocas páginas, donde cada detalle, desde la linterna roja del guardagujas hasta los trenes que desaparecen, tiene un significado que va más allá de lo literal. La combinación de ironía y profundidad filosófica ha permitido que El guardagujas se mantenga vigente en estudios de literatura latinoamericana y en análisis de lo fantástico y lo absurdo.
Filiaciones literarias y comparaciones críticas sugieren que Arreola no solo dialoga con autores europeos, sino que inserta su obra en un contexto mexicano, apropiándose de la topografía, la burocracia y la idiosincrasia del país. La irracionalidad del sistema ferroviario y la actitud de los viajeros reflejan tanto la crítica social como la exploración metafísica del hombre moderno, estableciendo un puente entre lo regional y lo universal. En consecuencia, la obra puede leerse simultáneamente como cuento social, reflexión filosófica y relato fantástico, un híbrido que permite múltiples lecturas y mantiene su relevancia en la literatura contemporánea.
Bibliografía
Arreola, Juan José. El guardagujas. México: Joaquín Mortiz, 1951.
Borges, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: Editorial Sur, 1944.
Kafka, Franz. El proceso. Berlín: Kurt Wolff Verlag, 1925.
Calvino, Italo. Las cosmicómicas. Milán: Einaudi, 1965.
García Márquez, Gabriel. Relato de un náufrago y otros cuentos. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1970.
Fernández, Dora. “Humor y absurdo en la narrativa de Juan José Arreola.” Revista de Literatura Mexicana, vol. 12, 2008, pp. 45-62.
López, Ricardo. La construcción del absurdo en la narrativa latinoamericana. Ciudad de México: UNAM, 2015.

