Desesperación
Nadie se pregunta lo que debe soportar alguien todos los días, evitando decir queja alguna, mientras intentas llevar a cabo el trabajo que te toca, durante doce horas al día, los siete días a la semana. Y es que, parece más fácil argumentar ante cualquiera que su inconformidad no es más que una excusa para no trabajar, o un justificante para obtener un trato preferencial.
NARRATIVA
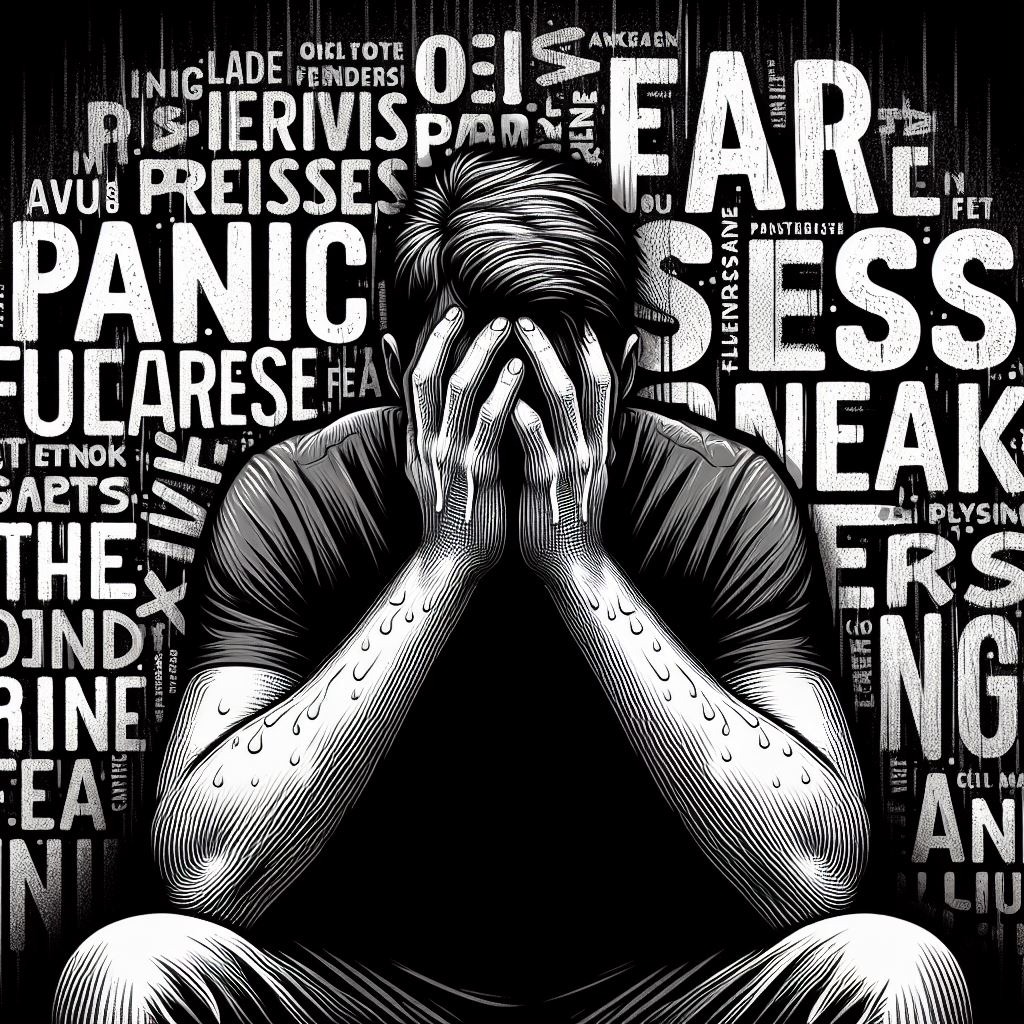
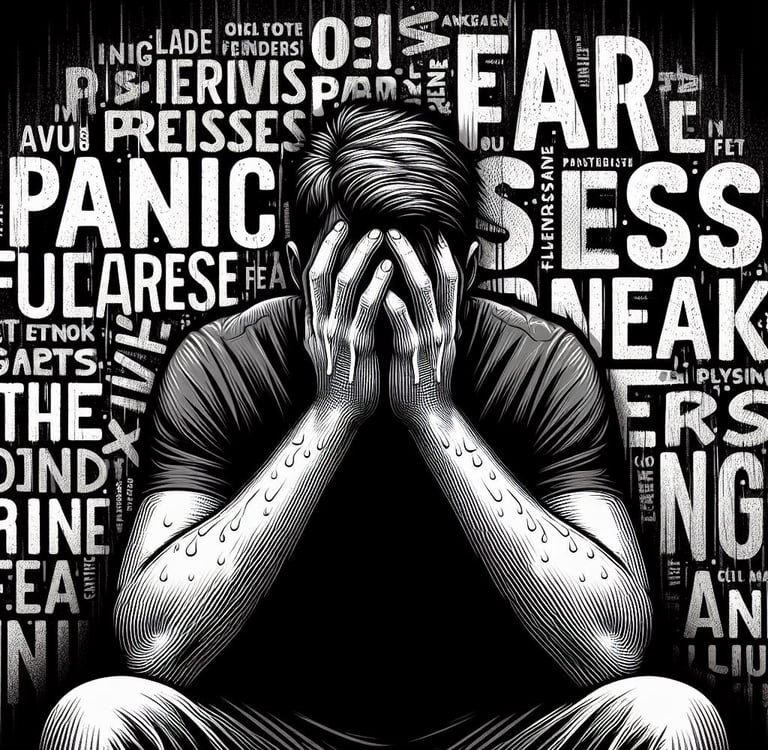
Mimeógrafo #129
Febrero 2024
Desesperación
Irving Antonio Aréchar
(México)
“Lo he estado intentando,
sabes que lo he hecho”.
HARRY HARRISON
Nadie se pregunta lo que debe soportar alguien todos los días, evitando decir queja alguna, mientras intentas llevar a cabo el trabajo que te toca, durante doce horas al día, los siete días a la semana. Y es que, parece más fácil argumentar ante cualquiera que su inconformidad no es más que una excusa para no trabajar, o un justificante para obtener un trato preferencial. Pero todos ignoramos el sufrimiento del ajeno, quien debe buscar la manera de ya no vivir, sino sobrevivir. Y es que en la vida ya no haces lo que quieres, ni lo que puedes, sino lo que te alcanza.
Hasta una noche antes, tenía trabajo en OficeDepot, en el área de papelería, donde mi trabajo era atender a la gente que solicitara sacarle unas copias, o conseguirle algún material que le sirviese como: carpetas, cartulinas, juegos de lápices y plumones, entre otros materiales. Mi empleo era el más simple del mundo. Me pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un espacio de cuatro metros cuadrados, viendo a la nada, esperando a quien pidiera mis servicios. La gente cree que mi labor es fácil, incluso me ven como si fuese alguien afortunado. Pero no saben lo aburrido, lo solitario y lo miserable que se siente mi vida, ante las condiciones que debo aguantar.
Seguro pensarán que por mi tipo de empleo, soy un tipo sin estudios. Pero no se confundan. Soy egresado de la universidad, al igual que todos mis compañeros, con quienes tengo la desgracia de convivir en las horas de trabajo y durante la hora del almuerzo. Desde el primer día que llegué, la gente que se supone, debe apoyarte y hacerte sentir bien en los momentos de mucha tensión, son quienes te echan mierda en todos los sentidos.
Como les dije anteriormente, mi labor en la empresa es la más fácil. Las copiadoras son como los niños autistas. No te explican mucho, pero es suficiente para entender cómo funcionan. Sólo necesitas una semana para dominarlas a la perfección. En mi caso, yo me tardé tres. No porque no fuera capaz de aprenderme de memoria sus funciones. Sino porque la capacitación, o al menos así se le puede llamar, no es como se supone que debe ser. La gente que debe instruirte sobre cómo usar la máquina, sólo te indican los botones que tienen y que significan, como si estuviesen en otro idioma, y allí se acabó. Cuando se comete el error, el jefe te regaña a todo pulmón, alcanzando todos a escuchar lo que dice, apartando la cabeza de la vergüenza por haberte equivocado. Intentas excusarte, alegado que nadie me dijo cómo usarla. Los demás se excusan con decir lo contrario, y el jefe les cree, más que a mí. Es cuando entiendes que cada trabajo tiene una familia establecida, y que tú sólo estorbas.
Al parecer, en cada trabajo, importa mucho dónde y cómo te formaste. Egresé de la carrera de Lengua y Literatura en la UNACH, con mención honorífica. Pero eso no es relevante para ellos, como al resto del mundo. Hay muchos titulados en Informática, Contaduría, Administración e Ingeniería, capaces de realizar un desempeño semejante o mejor, a lo que me demanda la empresa. Por lo tanto, ¿qué motivo podría tener un literato de prosperar en un trabajo como ese? Esa es una duda por la que todos me fastidian todos los días, y por la que me generó a una duda existencial, que provocó la debacle que les hablaré más adelante.
En el trabajo llevo más de año y medio, y es más de lo que he soportado en otros trabajos que desempeñé, donde la paga apenas me daba lo suficiente para transportarme del trabajo a mi casa, y viceversa. ¿Por qué digo “la casa de mis padres”? La respuesta es muy obvia. Ustedes aún no alcanzarían a comprender lo que es tratar de conseguir siquiera algo que se parezca a lo que uno estudió. Pero nada hay a tu alcance, y si lo hay, es un con un rango de trabajo extenuante, con un salario miserable que apenas te sirve para comprarte una fruta pasada de quien sabe cuántos días. Mis padres me apoyaron en lo que pudieron al principio, pero los años iban transcurriendo, y cada vez era más la angustia que sufrían al ver que no obtenía éxito en nada que desempeñaba. Con el paso del tiempo, su estrés pasó a ser el mío, al punto de que me desquitara con ellos de mis fracasos, al punto en que les dije “adiós” por última vez.
Cuando entré a trabajar a Oficce Depot, la sorpresa en un instante se denotó en los ojos de mis padres, de inmediato, se transformó en alegría. Ganaría el doble, sino es que el triple de lo que ganaba en mis empleos anteriores. Podría pagar lo que quisiera. O al menos eso creí. Si hay algo que aprendí de la vida laboral, es que todo en la vida cuesta caro. La ropa de trabajo, el transporte, la comida, todo lleva un precio que a primera instancia piensas que puedes pagarlo. Pero no es así. El mundo se va transformando constantemente, provocando una “oferta y demanda” tan grande, que los precios se eleven a niveles exorbitantes, que lo que ganaste en una o dos semanas de trabajo extenuante, estrés prolongado e injusticias insufribles, se termine en un día.
Mis padres llegaron un día a lo que fue mi nuevo hogar. Un departamento muy pequeño, que a duras penas podía pagar. Se horrorizaron por el aspecto que tomé debido al estrés, mi cara resultó pálida y nauseabunda, que me creyeron un muerto viviente. Me preguntaron exaltados que por qué no había ido al doctor. Les expliqué que no podía. Cada trabajo demanda una presencia constante de sus integrantes para que todo marche en excelentes condiciones, aunque uno no lo esté. Tienes que aguantarte, si no, no trabajas, y si no trabajas, no comes.
Como cada día de pago, regreso del trabajo para poder disfrutar de mi descanso, y de mi dinero. Pero al llegar, lo primero que escucho es a la casera pedirme la renta. Tratando de ser buen inquilino, no le hago gestos, y saco de mis bolsillos del pantalón, el dinero que con mucho esfuerzo y paciencia me gané, poniendo objetivos claros en él. Ella lo toma, como al resto de los demás residentes, y se adentra en su cuarto, dejándonos igual tan pobres, como antes de entrar a tu casa. Uno intenta explicarles que hay necesidades personales que le gustaría satisfacer, pero el mundo no lo entiende. Ni lo entenderá.
Los días, las semanas, los meses, los años, todo pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero no los problemas. Conforme avanzaba el tiempo, las responsabilidades iban aumentando, poniéndote en una posición, donde tenía que sacar el trabajo del día, para repetir la misma friega en la jornada siguiente. Cualquiera con poco conocimiento de la realidad puede pensar que ya no tenía dificultades. Pero están equivocados. Entre más dominio tenga uno de las cosas que lo rodean, más te pide la gente que les saquen la chamba, teniendo que decir “sí”, sabiendo que no te pagarán el extra que haces fuera de tu horario de trabajo, pero asegurándote en que no te quiten lo que te corresponde en la quincena.
Muchas veces sentí que mi cuarto era más grande de lo que era realmente. Me encontraba tan solo y enojado con mi vida, que perdía el tiempo culpando al mundo de mi desgracia, que rompía los espejos del baño y el resto de mis cosas, deseando que por fin, me quitara esa desolación que me llenaba todos los días. Hasta que conocí a Fátima. Ella trabajaba como gerente general en una empresa de carros. No me acuerdo bien del nombre. Supongo que nunca le di relevancia antes, mucho menos ahora. El punto es que, cuando nos conocimos, hicimos conexión. Al mes nos hicimos novios. Nos juntamos de inmediato en mi apartamento. El tiempo que pasé con ella, me hacía sentir el hombre más feliz del mundo. Luego empezaron los problemas. Sus exigencias constantes por darle más atención, mientras me dividía entre ella y el trabajo, formaron una barrera entre ella y yo. Pero cuando conoció a mis padres, ella sintió un agobio por parte de ellos, que igual me di cuenta, aunque no les importó, sacando todo lo que pensaba de mi entonces novia. Estaba tan aturdido que no podía pensar las cosas. Y es cuando, finalmente, Fátima se fue se fue de mi vida. Entiendo que no hice las cosas correctamente. Lo reconozco. Pero qué necesidad tenía uno de tener que lidiar con más problemas, cuando lo que quiere uno es tener, aunque sea, un poco de paz.
A pesar de ya no tener apoyo de ningún tipo, los problemas en mi trabajo continuaban. El jefe me reprimía, como solía hacerlo siempre, pero esta vez por no hacer funcionar las fotocopiadoras. Intentaba explicarle que las maquinas ya estaban viejas y que ya habían dado lo último de su función. Pero él no lo aceptaba e insistía con que me ocupara de arreglarlas. Le dije que era imposible, pero se fue sin que pudiese terminar la oración. Es típico de cualquier jefe. Te dejan trabajos pesados para realizarlos en un tiempo corto, donde tú pagas el precio si no sale como debe. Y pasan todos los días. Lo único que puedes hacer es aguantar hasta el final del día.
El día que marcó “el principio del fin”, fue cuando me enteré que mi jefe presumía en el trabajo a su “nueva conquista”. Por medio de mis propios compañeros, que no tienen otra cosa con que entretenerse que meterse en la vida de los demás, supe que aquella conquista que invitaba a presumirnos a todos, resultaría ser Fátima. Al parecer, llevaban seis meses de haber contraído noviazgo. Casi el mismo tiempo que habíamos terminado. Ya sé cómo suena eso: “fui sólo uno más, en la búsqueda del más codiciado”, hablando entre comillas. En todo el día que anduve trabajando, los escuché reír y darse cariños, como ella y yo jamás pudimos. No sentí más que tristeza, que me causó un interminable deseo de llorar. Pero no quise que nadie me viese en ese estado. Me guardé mis lágrimas, y continué con mi trabajo, hasta que llegó el final del día.
Caminé de regreso a mi departamento, pensando en cómo mi vida pudo degradarse a niveles que en ese momento no podía comprender. El asedio interminable de mi jefe y mis compañeros de trabajo, el abandono de mis padres, las exigencias de mi casera, el desprecio de Fátima. Todas esas situaciones deplorables, provocaron una negatividad enorme, igual que una oleada de mar oscura, embistiéndome abruptamente.
Entrando a mi departamento, me fui al baño y me miré en el espejo. Vi mi reflejo, o lo que se suponía ser mi reflejo. Pero no era yo. O al menos pensaba que no era yo. Resultaba ser otro. Un idiota, impotente de la vida, donde esperaba mucho, y no recibía nada. Quería eliminar a ese tipo. Me recordaba lo patético y débil que siempre había sido. Pero luego entendí que ese idiota no era culpable. Lo eran los demás. Los que hicieron de mi vida un infierno sin descanso. Cerré los ojos por diez segundos, que los sentí una eternidad, y cuando los abrí, todo se puso rojo. Mi único pensamiento, era desquitar mi enojo, mi estrés, mi angustia, mi desesperación.
La primera de ellas sería la casera. Era la que menos me impulsaba deseos de eliminar. Pero era la que tenía cerca en ese momento. Tomé mi navaja de afeitar, y fui a su departamento. Toqué la puerta y esperé un segundo. Cuando salió se escuchó su voz estruendosa como ya me tenía acostumbrado, preguntando qué quería. Es cuando aproveché para asestarle el navajazo en el cuello, en la zona de la yugular. La vieja caía rápidamente, mientras sus manos y su ropa se empapaban de sangre, cayendo al piso, hasta que quedó muerta.
La observé por un tiempo de cinco minutos. Quería contemplar lo que había hecho. Como expliqué, ella era la menos culpable de mi sufrimiento, pero a veces me tenía harto, y era la única que tenía cerca. Al verla tendida en el suelo, sin vida, sin voz que utilizase para molestar, me sentí libre. Miré mi navaja manchada de su sangre, y luego, aquella libertad se convirtió en poder. Podía eliminar a quien yo quiera, y nadie me lo pediría. Terminé de observar mi acto, y me fui continuar mi obra. Los siguientes serían mi jefe y Fátima.
A media noche, rondé la casa donde vivía mi jefe, a sabiendas de que él y mi exnovia estuviesen juntos, acostados en la misma cama. Me tomaría el tiempo para abrir la ventana, sigilosamente, y entrar al cuarto sin ser visto. Ya dentro, los observé con detenimiento, pensando qué les haría y cómo. La alzaría por el cabello Fátima, provocando que ella despertase de forma abrupta, horrorizada por no saber qué pasaba ni por qué. Antes de que pudiera gritar, le corté el cuello del mismo modo que a mi casera. Su cuerpo se contorsionaba de un lado por el otro, por casi cinco segundos, hasta que por fin, dejó de hacerlo.
Mi jefe se despertó tras tocarle de cerca los movimientos bruscos que Fátima hacía, en un intento por mantenerse viva. Se horrorizaría al verla a ella y su cama empapados de sangre. Es cuando aproveché el momento para caerle encima, y arremeter contra él, con cualquier cosa que tuviese a la mano, incluyendo la navaja. No alcanzó a reaccionar mis golpes. Cuando pudo hacer algo, ya tenía pedazos de lámpara y navajazos en la cara, saliéndole sangre a borbotones. Terminó inconsciente por un rato, hasta que, finalmente, dio su último respiro.
Al igual que mi primer asesinato, observaría lo que había hecho. “Dos por el precio de uno”, era lo que me decía, mientras los dos cadáveres regados en el piso. A Fátima la contemplaría por más tiempo que a mi jefe. Los dos me habían hecho sufrir, rotundamente, pero quien me hizo sentir peor, a niveles que no creí nunca llegar, fue ella. Ahora me siento mejor, pero ya no puedo hacer nada.
Cansado, pero satisfecho, caminé de regreso al departamento. Había una sensación de calma en mí, que no había sentido en mucho tiempo, que me dio ganas de tararear. Así estuve todo el trayecto de vuelta. Fue cuando anduve a cien metros de la casa de departamentos, que esa alegría, se esfumó por completo.
La policía anduvo en medio de la calle, con los inquilinos que me miraban espantados, como si hubieran visto a un fantasma, o un monstruo. Dos oficiales se acercaron y me tomaron del brazo, para llevarme dentro de su carro-patrulla. No me dieron la oportunidad de hablar en mi defensa, cuando me dictaron los cargos contra la casera, y más tarde contra mi jefe y Fátima. Les expliqué lo que había tenido que sufrir debido a ellos, las veinticuatro horas, durante los 365 días del año. Pero luego de haber escuchado mi versión, ellos me dieron la versión de ellos. Lo que me contaron resultó ser peor que el resto de mi vida, y la razón de contarles esto.
La casera era una mujer mayor, a quien el mundo se le vino encima, luego de que su esposo la abandonara tras el nacimiento de su hijo. Andaría en todo tipo de trabajos de la más baja categoría, sólo para mantenerse a los dos. Esto no alcanzaría para apagar el hambre constante que sufría su pequeño, hasta que a los siete años, éste moriría en la calle, mientras su madre trataba de ganarse dinero para comprar comida. Se metería de casera, donde dejaría caer su resentimiento por la vida que le quitó a su pequeño, en cada uno de sus inquilinos, sólo para buscarse un alivio rápido y eterno.
Mi jefe, a quien siempre lo vi como un hombre nefasto y arrogante, presumiendo lo que tenía a quien tuviese la desdicha de escucharlo, resultaba ser alguien con una vida igual o peor que la mía. Tenía tres divorcios en su haber, y cada una cobraba pensión para cada hijo que tuvo, con cantidades exorbitantes, que apenas podía pagar, dejándolo en la ruina. De hecho, según los oficiales que me llevaron a la estación, cerraría la sucursal en Tuxtla, al no poder pagar la renta del equipo e infraestructura. ¡Vaya ironía! Lo de Fátima, no era nada más que una descarga de sus problemas. Por lo que, eso es lo que no le perdono aún.
Y hablando de Fátima, su caso terminaría siendo similar al mío. Con la diferencia de su tipo de trabajo, atravesó las mismas dificultades para encontrar empleo, causando conflictos con su familia, en las que terminó separándose de ellos, quedando a su suerte, soportando, constantemente, las injurias del todo el mundo, soportando todo tipo de decepciones amorosas, que la dejarían el corazón roto en repetidas ocasiones. Cuando me conoció, creyó haber encontrado paz, aunque no estaba segura de encontrar amor. Pero aquello se esfumó tras conocer a mis padres. Su primer pensamiento fue que éramos una pareja. Su trauma fue tan grande, que decidió alejarse de inmediato. A pesar de haberme dejado, no dejó de pensar en mí. Para mi propia desgracia, me enteré de los propios oficiales que me llevaron a la estación de policía, que contrajo relación con mi exjefe, sólo para saber cómo me iba después del rompimiento. Cuando supe eso, no quise otra cosa, que meterme en un hoyo y no salir jamás.
La vida es una vorágine de dolor constante que no se apaga hasta que decides acabarla, sin esperar una posibilidad de alivio. Así creía yo, envuelto en la angustia que me dominaba las veinticuatro horas, durante los 365 días del año. Pero la misma vida se encarga de mostrarte la miseria de cada gente, cuando crees que has llegado a ver la tuya por completo. Es en ese punto, cuando te das cuenta de que tus problemas no eran tan graves como creías. Que el sufrimiento por el que pasaste, no lo era tanto, comparado con el de los demás, que tus sacrificios no eran tan relevantes como esperabas, comparados con el resto del mundo. Y es que, cuando estás desesperado, no puedes ver, ni oír, ni pensar, mucho menos, vivir.

